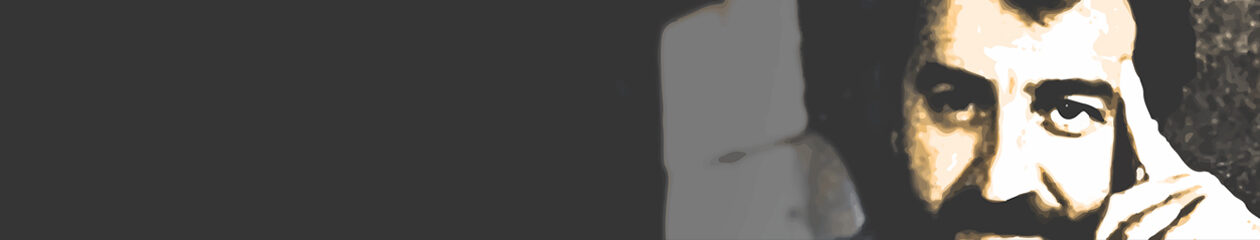Por Tato Contissa
Aguardientes
“Hay mucho danger…hay mucho danger…” rapea muy flamenco, Ojos de Brujo, un grupo musical andaluz, con voces templadas por siglos con colores castellanos, moriscos y posmodernos. “Hay mucho danger…hay mucho danger…”
En la tele del café, el gran Buenos Aires transcurre su mañana insertadas las imágenes horrorosas de este día: Bagdad. Pero esta vez una referencia al pasar de que allí sigue sucediendo esa ingeniería indescifrable del desastre. Entre metales apiñados y restos irreconocibles yacen, seguramente, un montón de destinos interrumpidos en postales a las que te vas acostumbrando, pero que igual despierta esa sensación de imponderable vacío. ¿Por qué será que no es el dolor ni la misma muerte lo que más lacera, sino esa interrupción de futuros, ese número creciente de promesas que no se van a cumplir, o peor, la corroboración de que esas personas ya estaban muertas desde siempre?
“Hay mucho danger…hay mucho danger…”
La magnitud de la tragedia asoma también sus cartas más mezquinas…a alguien le convendría más que fuese la ETA que un grupo fundamentalista islámico…al mundo, igual, le debe dar lo mismo…pero no le da…no…no le da lo mismo… El domingo hay elecciones con unos pocos electores menos…estadísticamente nada…mediáticamente mucho…
Hay mucho danger….hay mucho danger…
La televisión y la radio son ojo y voz de lo que ocurre, a veces. Hoy las papeleras y el conflicto en Aeroparque ocupan el espacio que bien podrían ocupar las acciones militares en el norte de Irak. Si alguien decidiera que lo que está pasando pase en los medios, a las 10 de la mañana los diarios de hoy se habrían condenado a ser lo más viejo que pueda uno imaginarse, los matutinos de hoy se volverían más viejos aún que lo de ayer.
Que mezquino es cualquier pensamiento que no se encuadre en este sobrecogimiento y este ahogo que no me deja pensar. Porque esta sucediendo, porque aún cuando no subamos on line en la tercera de la derecha, está sucediendo, la muerte del terrorismo occidental en medio oriente trabaja y se ubica en todas las columnas de la realidad “on live”.
“Hay mucho danger…hay mucho danger….”
¿Por qué será que lo más valioso resulta ser siempre lo más vulnerable? Me viene de golpe aquel obrerito muerto en el tranvía caído al riachuelo que movió la pluma del dolor de Raúl González Tuñón. Imagino bolsos revueltos entre los desechos de cualquier ataque abrigando historias parecidas a las de aquel sanguche de milanesa. Pero entonces había sido un accidente en el mundo, hoy el mundo parece ser un gigantesco accidente.
“Hay mucho danger…hay mucho danger….”
Cruzo la calle a compartir ese millón de rutas que se ignoran mutuamente y que llamamos ciudad. ¡Qué frágil todo! ¡Que infinitamente frágil todo…!
De pronto, espabilo, sé por qué me muerde así, así de poderoso. También viajo yo, a diario, con mi pequeña humanidad, con mi fragilidad de uno entre millones en un tren siniestrado, o caminando la calle donde el estallido resulta ser la única palabra. También nosotros estamos en el mundo en dónde hay demasiado, demasiado “danger”.