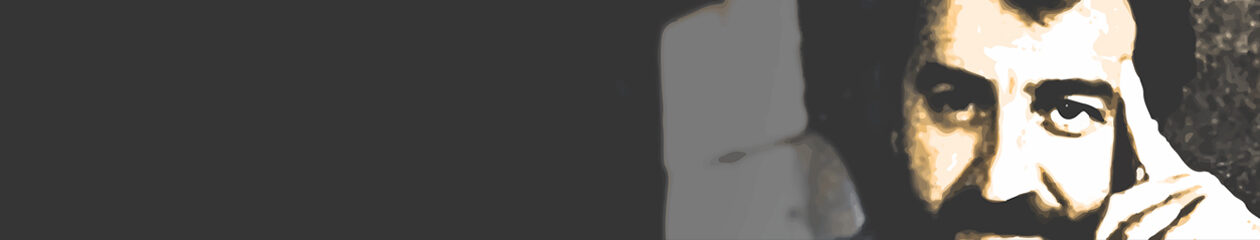Por Tato Contissa
Aguardientes. Segunda temporada.
En afán de aclarar frases que se escuchan a diario, alguien, no recuerdo quién, me contó así esta historia.
En el siglo XII, Milán florecía como ciudad inigualada en las artes. Los faldeos de los burgos milaneses se atestaban de artesanos, ingenieros mecánicos, pintores, escultores al paso, fileteros, tejedoras de crochette, yeseros finos, gomeros, alambradores y profesores de Bonzai.
En la Vía Vilegas, epicentro de la actividad, Giacomma Valvedrinni, hija de humildes labriegos y oriunda de los suburbios de la ciudad, destacaba del abigarrado paisaje de la Feria por su belleza inigualable. Ni las mujeres de la corte, ni la galanura de las hembras nobles podían disputar siquiera con el esplendor de esa mirada esmeralda con destellos dorados. Ninguna reina podría superar su porte. Ninguna aristocracia podía emparejarse a la escultórica figura de la villana.
Tanta fue su fama que llegó a oídos de Fabrizio Calcátimo Condittieri, Duque de Bérgamo, quien con ánimo galante, curiosidad juvenil y consecuente calentura, cabalgó hasta Milán para comprobar los dichos que enturbiaban sus sueños y lo habían condenado a horas de sospechados encierros en su cuarto de baño.
La tarde de su arribo Fabrizio comprobó que lo que le fuera contado era injusto por escaso ante el esplendor de la belleza de Giacomma. Sin vacilación y sin descabalgar, secuestró a la plebeya llevándola en la grupa hasta el montecillo más próximo al linde del villorrio. Se apeó. La bajó de su caballo y la tendió sin más sobre la blanda hierba del reverdecido prado. Sin decir palabra, recorrió con sus ojos y sus manos toda la plenitud de la belleza. Y cuando arribó allí, al íntimo lugar donde la tibieza prometía el máximo goce del amor carnal, Fabrizio descubrió que Giacomma tenía “algo más” que lo esperado en una niña. Tal fue el estupor, la sorpresa y el horror que atacó su ánimo, que al partir raudamente en su corcel sobre la grava diamantina del camino, cubrió al travieso Giacommo Luiggi Antonino Valvedrinni (así su nombre completo) de una fina capa de tierra y arenizca (rebozo que se recuerda hoy con el pan rallado y el huevo batido en la cocina europea).
Fabrizio y su ansiosa epopeya habían descubierto, sin querer, la verdad de la milanesa.