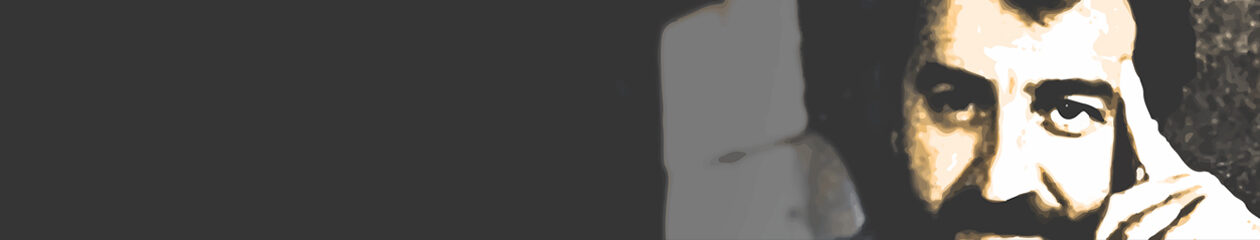Por Tato Contissa
Aguardientes. Segunda Temporada.
El cura acababa de convertir un festejo familiar, unas emociones en racimo concurriendo a la victoria del esfuerzo, de la voluntad, del tesón, del empeño, de cualquiera de las palabras que nombran al nervio motor de la condición humana, todo lo acababa de convertir el cura en una cuestión argentina.
No sé cómo lo hizo, me parece que le vino de una convicción profunda, de esas certezas irrefutables que tienen los tipos como el cura Horacio.
Nos encontrábamos allí para el acto de una colación de bachilleres adultos. Esta otra historia es mejor de lo que yo puedo contar, pero la sintetizo diciendo que se trataba de un grupo de adultos que habían emprendido la tarea de hacer el secundario para tener una herramienta mejor a la hora de apoyar a sus hijos, de contenerlos, de hacerles mejor lugar en el mundo.
En tiempos en que lo único que uno ve a la vera es desolación, en los que entender el presente demanda protectivas y abundantes cuotas del más cínico escepticismo, en estos tiempos es que la prepotente inocencia de ese cura suena como un piedrazo en un campanario.
La palabra les hacía recordar a los que acababan de triunfar que el logro había sido una creación del conjunto, que si era legítimo vivirlo como una realización personal, era el entramado de voluntades la victoriosa red que acababa de recoger un resultado. Y más, los comprometía a no abandonar ni la idea ni la fuerza ni el sentido colectivo, porque había más por lograr. Y que ese logro por venir (y aquí viene la audacia de corazón por excelencia) era nada más y nada menos que la felicidad.
Y yo, con las pesadumbres que resultan de cargar todo en la cabeza y demasiado poco en el alma me dije: —¿Este cura está diciendo que la felicidad es una obligación? ¿Este pibe de ojos limpitos y palabra sencilla me está diciendo a mí, un campeón de la melancolía y un refugiado habitual de la tristeza que la felicidad es el imperativo categórico de los argentinos? ¿Este tipo, sin que nadie lo interrumpa o lo apedree, o lo bañe de ruidosa indiferencia viene a proclamar tan suelto de cuerpo que este asunto de la felicidad es nada más y nada menos que “la felicidad del pueblo”?
No la felicidad como una fugacidad, como un mendrugo ilusorio que resplandece por instantes en medio de la oscuridad de la vida cotidiana, de la rutina, de la desazón, de la resignación ante la defectuosa condición humana. Tampoco la felicidad como una utopía, como la persecución de un objetivo que, aún cuando inalcanzable, nos permite vivir la ilusión y aliviar nuestro oscuro y fatigoso derrotero. No. La felicidad ahí, palpable, contante y sonante, la felicidad por ventanilla. De eso nos hablaba ese cura, esa mañana con un sol que parecía darle la razón. De la felicidad como destino colectivo, y por lo tanto como obligación, a la que nadie puede desertar. Las pruebas del compromiso las señaló para esa ocasión, en hombres y mujeres hacedores de un logro, irrefutables muestras de oro que atestiguaban sobre la existencia del gran filón.
Esa mañana me decidí a asociarme al compromiso de la felicidad. No sin esfuerzo, ya que siempre me fue trabajoso cumplir con mis obligaciones.