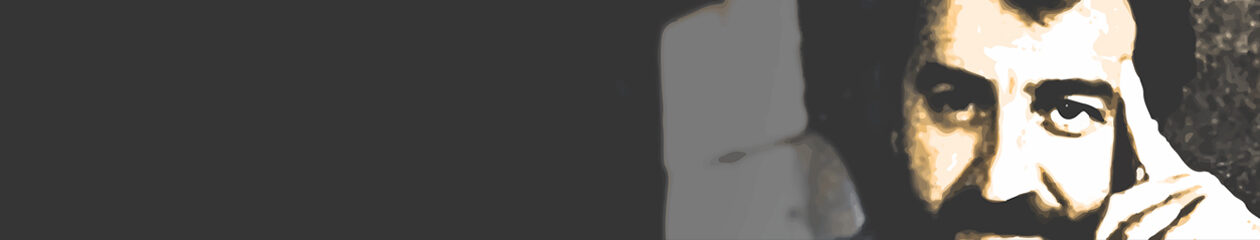Parecen vanos doce años de insistir con que el periodismo hace, con mejor o peor arte, con sublimes o bastardas intenciones, con mayor o menor dependencia de intereses, un relato de la realidad. Parece fútil digo, luego de ver replicado hasta el infinito en estos días de remezones entre medios y gobierno la frase “el periodismo refleja la realidad, peor o mejor, pero la refleja”.
El pergeño vuelve con su misión de escudo de la boca de Marcelo Bonelli, pero bien pudo haber sido otra boca, otra letra, otro canal.
La verdad es que la tarea de reflectores no nos ha sido dada, ni la de devolver luces ni la de arrojar la propia sobre los objetos del mundo. Más bien somos recolectores de impresiones ajenas o de pertenencia difusa, sensibles de una sensibilidad diferente para con ciertas manifestaciones de esa realidad. Con esos petates profesionales y alguna que otra dote natural construimos un relato. Nada más, nada menos.
La sociedad mediática, que es en la que vivimos, le ha dado a esas facturas una dimensión inesperable*, cuestión que sintoniza y ajusta con la baladronada de Bonelli, o debiera decir quizá humilde petulancia, para no dejar fuera de la idea que la omnipotencia meneada por el “reflector” implica una modestia tan falsa como amenazante.
El mundo está pletórico de infamias, tanto como de infames, pero las más de las veces los periodistas reflectores obedecen al encandilamiento que esa desmesura de la reputación social de la profesión les provoca. Encandilados, para decirlo en metáfora, aunque las luces de los sets dejan la chance de lo literal.
Así vamos, derechito y de cabeza, a la fase tres, que es la del enceguecimiento. Porque nada hay peor para un reflector que el que le señalen cómo y cuánto distorsionan sus luces.